En el borde de la aldea, donde la tierra se abre en grietas como labios sedientos, vivían dos hermanos que aún no sabían que eran pobres. Se llamaban Kofi y Daga. No lo sabían porque la pobreza no se parece a lo que dicen los libros: no es una palabra, ni una cifra, ni una foto. Es una costumbre silenciosa. Es aprender a contar los días por el sol y no por los relojes. Es saber distinguir el sonido del hambre del sonido del viento. Es crecer sin preguntarse por qué falta algo, porque nunca ha estado. Kofi era el mayor, tenía diez años y unos ojos demasiado serios para su edad. Daga tenía siete y la risa frágil, como si el mundo aún le pareciera una broma amable. Dormían sobre esteras de palma, bajo un techo que se quejaba cuando llovía, y cada mañana se despertaban con el mismo ritual: mirar al cielo y decidir si ese día sería generoso. Su madre decía que el cielo escuchaba a los niños. Por eso Daga le hablaba. – Hoy no seas tímido – le pedía. Hoy, danos pan. Kofi no se reía de eso. Nunca. Él sabía que algunas plegarias no se dicen con palabras, sino con la obstinación de seguir vivo. El pueblo estaba lejos de todo, hasta de las promesas. No había escuela, solo una pizarra rota que alguien había traído años atrás y que ahora servía para tapar un agujero del corral. Kofi soñaba con aprender a leer, porque había visto, una vez, a un hombre escribir un nombre en un papel y hacer que ese nombre viajara lejos, como si tuviera alas. – Si aprendo a leer – le dijo una noche a Daga , podré leer el mundo. – ¿Y yo? – Tú lo cantarás -. Daga cantaba siempre, mientras andaba kilómetros para buscar agua, mientras su madre molía grano, mientras el sol caía como una piedra ardiente sobre la piel. Cantaba canciones que no había aprendido de nadie. Melodías viejas como la tierra. La gente decía que su voz les hacía olvidar el cansancio. A Kofi le hacía olvidar el miedo. El miedo era una sombra discreta: estaba en los estómagos vacíos, en las noches sin fuego, en la enfermedad que se llevaba a los vecinos sin hacer ruido. Kofi tenía miedo de no poder protegerla, Daga tenía miedo de que su hermano dejara de sonreír. Un día, la sequía llegó como llegan las malas noticias: sin avisar. El pozo se hizo barro, las flores se rindieron y el cielo, tan hablador a veces, guardó silencio. Fue entonces cuando Kofi tomó una decisión que no correspondía a un niño. Caminó durante días hasta la carretera, llevando de la mano a Daga. Sus pies sangraban, pero no se detuvo. Sabía que más allá había camiones, gente, ruido, posibilidades. Sabía que quedarse era esperar. En la carretera, Daga cantó. Cantó sin vergüenza, sin miedo, con una voz tan clara que hizo girar cabezas. Los camiones disminuyeron la velocidad, una mujer bajó la ventanilla, un hombre dejó una moneda, otro dejó agua. No era caridad lo que ocurría: era reconocimiento. Como si la canción recordara algo olvidado en quienes la escuchaban. – Tu voz abre puertas – dijo Kofi. Entonces tú dime adónde – respondió ella. Con el tiempo, alguien los llevó hacia la ciudad. Luego, alguien más. Daga cantó en las plazas, en patios, en escuelas improvisadas. Kofi aprendió a leer en papeles usados, con letras torcidas, con una paciencia feroz. Aprendió a escribir su nombre, primero. Luego, historias. Más tarde, sueños. Nunca olvidaron la aldea. Nunca dejaron de ser hermanos, antes que cualquier otra cosa. Años después, cuando Daga cantó en un escenario grande con luces que parecían estrellas domésticas, Kofi estaba entre el público; llevaba un cuaderno bajo el brazo. En él, había una historia escrita con letra firme. Hablaba de dos niños africanos que nacieron pobres, pero ricos en algo indestructible: esperanza.
Y, entonces, el mundo entendió lo que ellos siempre supieron: la pobreza puede quitar casi todo, pero no puede quitar la luz que se aprende a nombrar.
Judit (escrito a los 12 años).





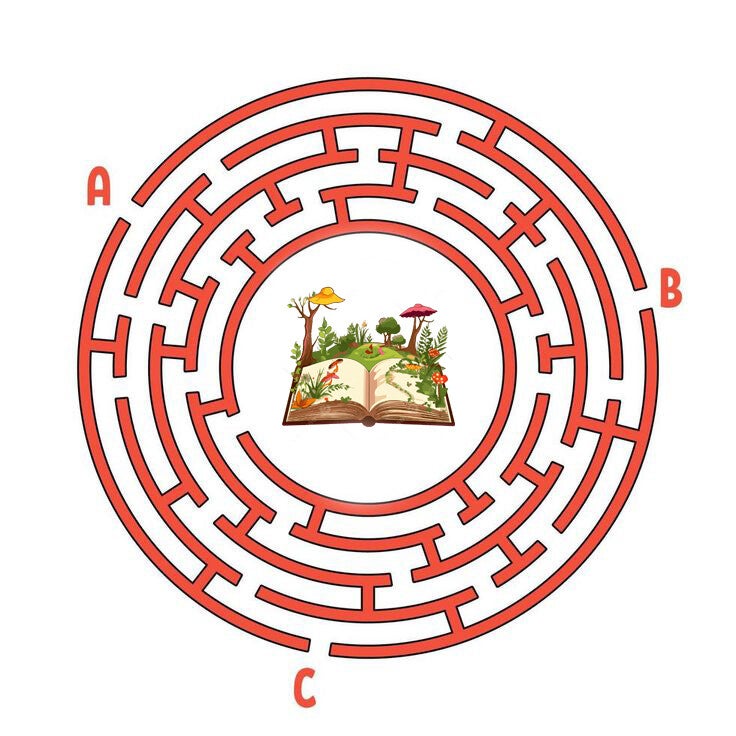
Crea tu propia página web con Webador